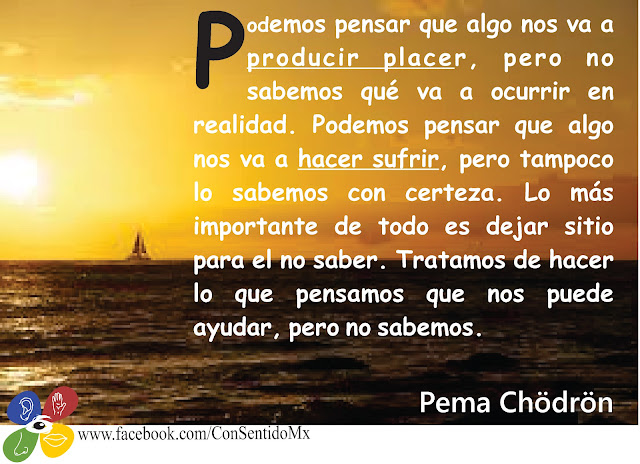domingo, 14 de enero de 2018
sábado, 13 de enero de 2018
CREO EN LOS LIBROS, NO EN LOS PROFESORES
Cuando era estudiante universitario, nunca asistía a las clases de mis profesores. Desde luego, se sentían ofendidos. Un día el decano de mi facultad me llamó y me dijo: ¿Por qué ha venido a la universidad? Nunca lo vemos, nunca asiste a las clases. Recuerde: cuando llegue la hora de los exámenes, no nos solicite una certificación de asistencia, pues para acceder a los exámenes tiene que poder demostrar una asistencia de al menos setenta y cinco por ciento.
Entonces tomé al viejo de la mano y le dije: Venga conmigo, quiero mostrarle dónde he estado y por qué vine a la universidad. El hombre tenía un poco de miedo, pues no sabía a dónde lo llevaba ni por qué. Además, se sabía que yo era un tanto excéntrico. Me preguntó: ¿A dónde me está llevando?‘
Le contesté: Le demostraré que tiene que certificarme el ciento por ciento de asistencia. Venga conmigo‘. Lo llevé a la biblioteca y le dije al bibliotecario: Cuéntele a este señor: ¿ha habido un solo día en que no haya estado yo en la biblioteca?‘ Y en bibliotecario respondió:
Ha estado aquí aun en los días feriados. Si la biblioteca no está abierta, este estudiante se sienta en el jardín de la biblioteca, pero siempre viene. y todos los días tenemos que decirle: Por favor, tiene que irse porque ya es hora de cerrar.
Entonces le dije al decano: Encuentro los libros mucho más claros que los así llamados profesores. Además, éstos no hacen más que repetir lo que está escrito en los libros, entonces, ¿de qué me sirve ir a escuchar de boca de otros lo que está en los libros? ¡Yo puedo consultar los libros directamente!
FUENTE: OSHO: "El Hombre que Amaba las Gaviotas y Otros Relatos", Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2003, ISBN 958-04-7279-3, Pag. 70
viernes, 12 de enero de 2018
EL TIRANO QUE LLEVAMOS DENTRO
La premisa es: si acorralas a un dogmático, se volverá autoritario. O dicho de otra forma: una persona rígida, cuando se siente presionada, sacará a relucir al tirano que lleva dentro.112, 113
Hace unos años, en una prestigiosa Universidad privada hubo un incidente entre un grupo de estudiantes que asistían a una carrera técnica. Fui invitado por el vicerrector al comité disciplinario para analizar los hechos y aportar el punto de vista psicológico. El problema fue el siguiente: En la cafetería de la Universidad, a una hora de máxima asistencia, uno de los estudiantes (al cual llamaré Juan) agredió físicamente a dos de sus compañeros y les causó lesiones menores. El altercado se debió a una discusión entre un pequeño grupo «progresista» y el estudiante agresor, debido a que este último era miembro activo del Opus Dei y hacía abierto proselitismo de sus ideas. Durante los últimos dos años, había sido blanco de críticas y burlas por varios de sus compañeros y estudiantes de otros cursos. Ese día en especial, el «grupo disidente» rayó sus cuadernos, abrió su mochila y rompió unos pasquines en los que se promocionaba la imagen del líder de la organización. Uno de ellos le empujó, otro le pegó un coscorrón y finalmente Juan, que era un joven bastante corpulento, pegó a ambos. De inmediato, la gente intervino tratando de apaciguar los ánimos, hasta que las autoridades universitarias se hicieron cargo del asunto.
El vicerrector era un hombre joven, amable y bastante exitoso en su gestión. Tenía fama de ser inflexible y algo dogmático en sus ideas, pero también de ser justo y recto en sus decisiones. En la primera reunión del comité disciplinario, todo el mundo tuvo una disposición flexible y abierta. Los asistentes fueron: un profesor, una trabajadora social, el jefe de estudios, el vicerrector y yo mismo. Sin embargo, en el segundo encuentro el ambiente cambió debido a una diferencia de criterios entre el vicerrector, por un lado, y el profesor y yo por otro. El desacuerdo fue a causa del tipo de sanción propuesta por la Universidad (la directiva quería expulsar a todos los implicados). La opinión del profesor y la mía era que la expulsión era una medida exagerada y que, de alguna manera, se estaban dejando a un lado los atenuantes que podían explicar y hacer más comprensiva la reacción de Juan. Él había sido víctima de discriminación por sus ideas religiosas, independientemente de que las compartiéramos o no. ¿Había que evaluar a todos con el mismo rasero?
jueves, 11 de enero de 2018
CAMINARES
Tengo el cuerpo todo lleno de palabras. En los análisis de sangre, siempre aparecen más palabras que glóbulos:
—El colesterol está dentro de los límites, pero las palabras... —me dice el médico, y frunce el ceño.
Las palabras me caminan adentro, mientras yo camino. En mis ires y venires a lo largo de la costa de Montevideo, las palabras van y vienen todo a lo largo de mí: ellas se buscan, se encuentran, se juntan, y juntas crecen y se van convirtiendo en cuentos que quieren ser contados. Entonces las palabras golpean a las puertas de mi cuerpo, la puerta de la boca, la puerta de la mano, queriendo salir, queriendo darse, mientras yo me dejo ir por la orilla del río ancho como mar. Fue a la orilla de ese río-mar donde alguna vez también yo golpeé a las puertas de un cuerpo, queriendo salir, queriendo darme, y fui nacido.
miércoles, 10 de enero de 2018
LA VERDAD... ¿ES LA VERDAD?
El rey había entrado en un estado de honda reflexión durante los últimos días. Estaba pensativo y ausente. Se hacía muchas preguntas, entre otras por qué los seres humanos no eran mejores. Sin poder resolver este último interrogante, pidió que trajeran a su presencia a un ermitaño que moraba en un bosque cercano y que llevaba años dedicado a la meditación, habiendo cobrado fama de sabio y ecuánime.
Sólo porque se lo exigieron, el eremita abandonó la inmensa paz del bosque.
--Señor, ¿qué deseas de mí? -preguntó ante el meditabundo monarca.
--He oído hablar mucho de ti -dijo el rey-. Sé que apenas hablas, que no gustas de honores ni placeres, que no haces diferencia entre un trozo de oro y uno de arcilla, pero todos dicen que eres un sabio.
--La gente dice, señor -repuso indiferente el ermitaño.
--A propósito de la gente quiero preguntarte -dijo el monarca-. ¿Cómo lograr que la gente sea mejor?
--Puedo decirte, señor -repuso el ermitaño-, que las leyes por sí mismas no bastan, en absoluto, para hacer mejor a la gente. El ser humano tiene que cultivar ciertas actitudes y practicar ciertos métodos para alcanzar la verdad de orden superior y la clara comprensión. Esa verdad de orden superior tiene, desde luego, muy poco que ver con la verdad ordinaria.
El rey se quedó dubitativo. Luego reaccionó para replicar:
--De lo que no hay duda, ermitaño, es de que yo, al menos, puedo lograr que la gente diga la verdad; al menos puedo conseguir que sean veraces.
El eremita sonrió levemente, pero nada dijo. Guardó un noble silencio.
El rey decidió establecer un patíbulo en el puente que servía de acceso a la ciudad. Un escuadrón a las órdenes de un capitán revisaba a todo aquel que entraba a la ciudad. Se hizo público lo siguiente: “Toda persona que quiera entrar en la ciudad será previamente interrogada. Si dice la verdad, podrá entrar. Si miente, será conducida al patíbulo y ahorcada”.
Amanecía. El ermitaño, tras meditar toda la noche, se puso en marcha hacia la ciudad. Su amado bosque quedaba a sus espaldas. Caminaba con lentitud. Avanzó hacia el puente. El capitán se interpuso en su camino y le preguntó:
--¿Adónde vas?
--Voy camino de la horca para que podáis ahorcarme -repuso sereno el eremita.
El capitán aseveró:
--No lo creo.
--Pues bien, capitán, si he mentido, ahórcame.
martes, 9 de enero de 2018
EL HOMBRE QUE FUE A PEDIR SU PARTE A DIOS
Un hombre muy desgraciado se preguntaba un día qué habría hecho Dios, justo y bueno, con su parte de felicidad, y resolvió que Lo iría a ver y Se la reclamaría. Dicho y hecho, se puso en camino.
Llegado a un pueblecillo, pidió hospitalidad en nombre de Dios a una mujer, que le dijo que su marido había matado ya a noventa y nueve personas, y que él corría el peligro de convertirse en la centésima víctima. De todas formas, ocultó al viajero en un cobertizo fuera de la casa, tras haberle dado de comer.
Una vez vuelto su esposo, le contó la mujer lo que había pasado, pero le suplicó que no matase a aquel viajero que había partido para reclamar a Dios su parte. El marido lo prometió, hizo que le trajera al viajero a su casa y lo trató con generosidad durante tres días, después de lo cual le encargó decirle al Señor que, si bien había matado noventa y nueve hombres, a él no le había hecho daño alguno, y que imploraba Su perdón. El viajero aceptó dar aquel recado.
Después llegó a un bosque donde había un ermitaño que vivía en penitencia y a quien, cada noche, mandaba Dios alimento milagrosamente.
El ermitaño invitó al viajero a compartir la cena, que aquella noche resultó estar compuesta de dos platos, enviados, como siempre, por el Cielo. Como uno de los platos era más refinado que el otro, lo comió el ermitaño, dejando el menos bueno para su huésped. Cuando éste le dejó, a la mañana siguiente, el ermitaño le encargó que le preguntara a Dios qué lugar le reservaba en el más allá después de la muerte.
El viajero llegó luego a un desierto en el que distinguió a un hombre de delgadez esquelética, completamente desnudo, que se escondía en un agujero cavado en la arena. Le preguntó al peregrino cuál era su destino y, enterado, le pidió que le dijese a Dios que aquel que no tenía para cubrirse otra cosa que arena le enviaba decir que estaba dispuesto a aceptar una desgracia más, proclamando, esto, con aire desafiante.
Finalmente, el viajero terminó por encontrarse a un ángel que le preguntó a dónde iba, y que le informó que a él había encargado Dios dar a cada hombre lo suyo. El se encargaría de pedir las respuestas. El hombre respondió que había venido a pedir su parte, pues no había recibido nada en este mundo. En cuanto a aquellos que había encontrado, uno era un hombre que, habiendo matado a noventa y nueve, le había dado hospitalidad y solicitaba el perdón de Dios. El segundo era el ermitaño. El tercero el solitario que vivía en un agujero del Sáhara.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)